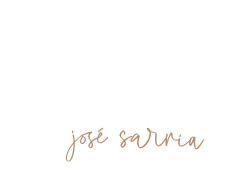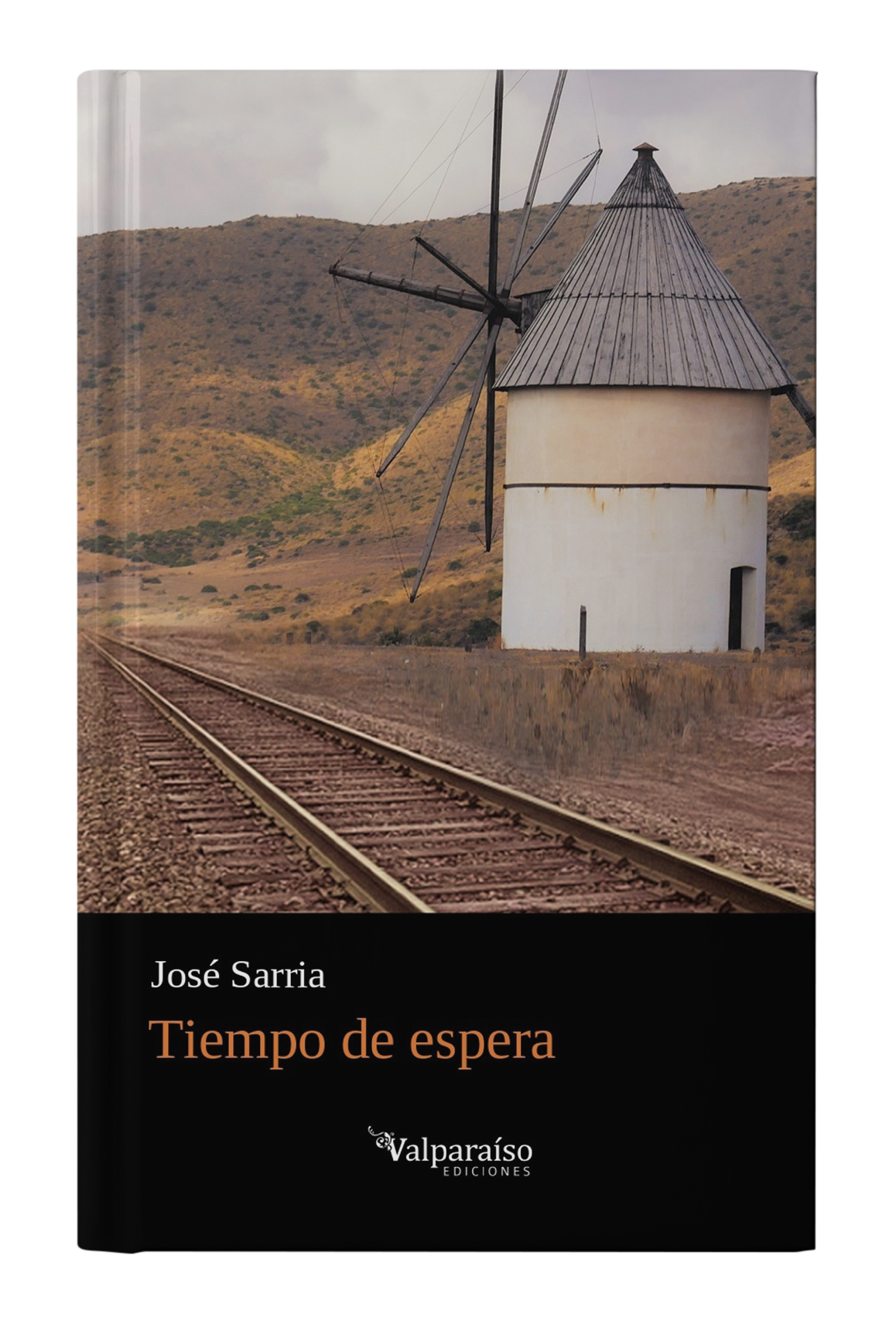Por María Rosal
Tiempo de espera, el último libro de José Sarria, publicado por la editorial Valparaíso, une dos palabras en un binomio imposible: el indeclinable paso del tiempo con el latir detenido de la espera. Pero la poesía es capaz de conjugar cualquier paradoja, remontada por las emociones, y el poeta sabe administrar sus latidos en un conjunto que nos apela como seres humanos en la finitud de nuestros días.
El tiempo detenido lo define José Sarria al final del libro, en la página de los agradecimientos, donde se nombran los difíciles meses de confinamiento. Espera hacia la luz, espera hacia la vida retomada en su cotidianidad, sin la fractura dolorosa de aquellos días.
El poemario se estructura en cuatro partes. La primera es la que da título al libro y recrea la mirada -en nueve poemas-, tanto en el interior como en el exterior, en la búsqueda de sentido. Desde la inicial dedicatoria a su madre, el primer poema marca el tono elegiaco de los versos de quien se encuentra en el espejo desdibujado del tiempo, en la búsqueda de su nombre y de su identidad en la “aventura por conquistar los silencios”.
En ese recorrido, el poeta vuelve a Ítaca, al camino de la infancia, a su misterio y a la superación de las derrotas. Y ahí reside su grandeza, en la renovación: “Tras el viaje pude descansar serenamente, en el mismo lugar donde van a morir las mariposas”. Las Ítacas, asumidas y enriquecedoras vuelven a aparecer en “El color de la memoria”: Cartago, Medina Azahara o la Mezquita Azul trazan la cartografía de la palabra poética. Los elementos de la naturaleza, el jacinto o el petirrojo son contemplados desde el asombro: “en el fecundo instante / del tiempo detenido”.
El tiempo detenido, como un péndulo que ceja en el asombro de los días extraños, incendia la memoria y sus fragmentos abren paso a la segunda parte del poemario que, con el título de “La tarde”, reúne quince poemas. Las estaciones varadas “al borde del silencio”, las palabras entre la niebla veneciana engarzadas en las arquerías o el “olor de los narguiles” del café Haza desembocan en la contemplación serena del cementerio de Macharaviaya. Frente a la desnudez del tiempo se yergue orgulloso el limonero, símbolo de vida y plenitud.
Palomas, aves, garzas y pájaros temblorosos componen el paisaje de la tarde, mientras el poeta reconstruye el alunizaje del Apolo en unos versos que certifican cómo “se alejaba, para siempre, la última inocencia de mi infancia”: la infancia como antorcha, en una España que “tenía el color / en blanco y negro del NO-DO” y en la que la historia desfilaba borrosa por la enciclopedia Álvarez.
No faltan, entre las espléndidas imágenes del poemario, la búsqueda exacta de la palabra, al estilo juanramoniano, en los versos que compone “El nombre puro de las cosas”, donde Sarria configura su poética al margen de cualquier “artificio extraño a la emoción”. Entrañables, en su verdad humana, son las últimas líneas del poema en prosa con las que el poeta finaliza la parte segunda y que enlazan con la dedicatoria inicial: “Supe que mi patria es beber, a breves sorbos, el café preparado por mi madre”.
Más breve es la tercera parte, compuesta por cuatro poemas, que coinciden con los precedentes en la riqueza de imágenes y evocaciones. La metáfora alumbra el camino de la incertidumbre en versos que son interrogaciones vitales, aforismos que nos interpelan: “¿Qué silencio se oculta en las palabras?”.
El poemario finaliza con un solo poema “Final”, que constituye la cuarta parte, a modo de epílogo: “una diminuta gavilla de palabras: pasión, duda, existencia, espejo, silencio o luz”. Con esta obra José Sarria ofrece un espléndido conjunto que intercala poemas con prosa poética, donde la experiencia vital es lo que cuenta: el camino, como un pájaro esquivo, hacia todas las Ítacas.